Casagrande es un sello rosarino dedicado a publicar a autores de la ciudad, que si bien organiza su catálogo en cuatro colecciones, se asienta en el género narrativa. Allí se agrupa la mayoría de los títulos, casi veinte al cierre de esta nota, y de autores. Barullo dialogó con dos de ellos, Alejandro Hugolini y Eugenio Previgliano, para acercarse a la singularidad de sus obras y lo que pueden tener en común a pesar de sus distintos registros y temáticas, mientras que el editor Nicolás Manzi cuenta de qué va esta apuesta por los relatos locales, esos que nos tienen –querramos o no– como protagonistas.
“La literatura de Rosario tiene una misión sumaria, en principio se trata de seducir al lector que vive en su misma ciudad”, advierte Manzi, quien trabaja en este proyecto editorial junto con María Virginia Martini. “Nuestros vecinos, quizás inconscientemente, como también sucede en toda la región del sur de Santa Fe, viven en una realidad paralela, porque extraen y reproducen discursos informativos que vienen de otro lado. Mientras, nosotros estamos produciendo una literatura de calidad, y tenemos cruces riquísimos con otros campos de otras artes de la ciudad. No es comprensible el modo en que una ciudad y una región que abarcan a casi dos millones de personas no puedan sostener sus industrias culturales, sospechamos que se debe a una dependencia no sana con intereses foráneos. Nos preocupa cómo lograr despertar el interés por lo propio entre nuestros conciudadanos”, subraya.
En el camino que traza ese desafío, antiguo y siempre nuevo, Casagrande apuesta a producir libros objeto que recogen las voces de autores como Virginia Ducler, Javier Núñez, Lucas Paulinovich, Juanro Mascardi, Akiko Fimm y Pablo Racca, ganador del concurso de novela social organizado por el Concejo Municipal, entre otros. Por ejemplo Previgliano, quien de la mano de La chica, título al que él mismo define como queer o transgénero, se dispone a meter el dedo en la llaga de lo que fue el terrorismo de Estado en Rosario y la región durante la última dictadura. Mientras Hugolini, con la novela La montaña y la noche, editada en agosto, nos lleva al pie del cerro Uritorco en la provincia de Córdoba, que es lo mismo que decir al corazón de un misterio, con todo lo que significa la montaña para los habitantes de ciudades de llanura. Ese otro lugar, ese revés.

“Los rosarinos tenemos cierta veladura sobre Rosario, según veo cuando hacemos nuestros recorridos literarios con Lilian Neuman”, conjetura Previgliano y explica en tiempo presente, aunque en realidad las caminatas no se están llevando a cabo en cuarentena. “Nos paramos en una esquina y leemos un texto que tiene como escenario ese lugar donde estamos, es como descorrer el velo para encontrar el significado oculto de esa esquina. Escribir en Rosario sobre Rosario es siempre descubrir ese velo, no porque sea clandestino ni deba estar oculto sino simplemente porque por alguna razón está velado. Y está bueno tratar de ser consciente de dónde uno vive”.
Nacido en esta villa en 1958, el autor lo es también de otros cinco libros. La voz que le imprime al narrador de La chica es la de un joven que intenta reconstruir del modo difuso que le permite la memoria una vivencia personal en un centro clandestino de detención, y así expone la tragedia de una generación, de un país. Un proceso histórico que todavía se sigue ventilando y juzgando en los Tribunales federales, en lo que podría entenderse también como el corrimiento de un velo, el de la impunidad, que hace posible que emerjan la verdad y la justicia.

“Ante todo, La montaña y la noche es una obra de ficción, lo que significa que muchas veces tengo que mentir para poder decir la verdad”, confía Hugolini (1965), escritor y periodista. “La novela tiene lo que podríamos llamar un montaje paralelo entre las experiencias en un campamento y otras historias, que empiezan con la matanza de los comechingones en 1574 y llegan hasta la Huella del Pajarillo en 1986. Todo ocurre en la misma zona, en pocos kilómetros cuadrados. La novela es autorreferencial, tiene un sustento histórico y es también un relato de aventuras, de viajes”, resume. Y da la impresión de que las peripecias que implica siempre toda travesía –¡ah, lo prohibido en este presente pandémico de “quedate en casa”! – se vuelven necesarias, no solo para descubrir lo ajeno sino lo más propio, acaso escondido. Con suspenso e intriga, Hugolini nos sumerge en una multiplicidad de relatos y voces; de hecho a medida que avanza el libro esa andanza personal se revela como parte de una trama que otros seres –no solo humanos– eligieron vivir en ese escenario.
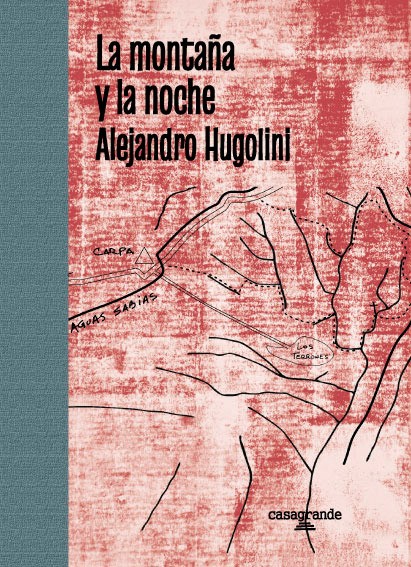
El autor trabaja con elementos o restos de una memoria, la suya, y la compartida con su amigo Claudio Miletti, con quien se embarcó rumbo a la quebrada de la Luna, ubicada a nueve kilómetros al norte de Capilla del Monte, en febrero de 1995. “Hacía veinte años que venía contando el viaje, porque fue muy significativo para mí, y un día me di cuenta de que era hora de escribirlo. Primero escribí lo que recordaba, las huellas más intensas de la experiencia. Y volví a contactarme con Claudio, a quien hacía veintidós años que no veía”, rememora y hasta el armado del libro se vuelve un poco épico: los amigos se habían distanciado pero el proceso de escritura les permitió reencontrarse.
“Para mi sorpresa, Claudio guardaba fotos que yo había extraviado y hasta grabaciones en casetes. Con ese material, más libros de historias de la zona y sus personajes, y hasta investigaciones arqueológicas como las de Aníbal Montes sobre los comechingones de Ongamira en la década de 1940, se fue armando el escenario de una historia que abarca casi quinientos años. El oficio periodístico, en este libro en particular, está reflejado en cierta obsesión por el dato preciso y por una necesidad, de imposible cumplimiento, de contarlo todo”, agrega Hugolini.
Si este viaje tardó veinte años en narrarse, a Previgliano volcar su historia en el papel le costó más de cuarenta. “El proceso de escritura fue largo y trabajoso. Algunas cosas fueron apareciendo a lo largo de esos cuarenta años e incluso fueron publicadas, el libro las retoma en otro contexto”, revela. “Hay que tener ciertas condiciones para poder escribir esto, que se ve que en otro momento no estaban, tanto desde mi propia subjetividad como sociales, y políticas también. Resulta un texto bastante transgender, bastante queer, en el sentido de que parece que tuviera entradas como si fuera un diario pero tampoco se ciñe mucho al género porque no hay una línea de tiempo, entre otras características. Tampoco es una autobiografía aunque sí es autorreferencial: yo viví en esa época de mierda en este planeta, en este país y en esta ciudad”, se detiene. Y sigue ensayando: “Tiene algo de novelístico, es posible, porque hay una narración, porque tiene principio, medio y fin, tiene cierta tensión dramática (no es el Quijote). Pretende tener un vuelo poético también”. Para rematar, concluye: “No me animaría a catalogarlo. Hasta ahí mi saber”.

Aquí también una amiga entra en escena, narradora local a quienes los editores agradecen su colaboración en las primeras páginas. “Virginia Ducler me jodió mucho para que completara este proyecto. Una vez estábamos charlando y ella me comentaba sobre una situación en la que hubiera dos personas hablando en la oscuridad con los ojos vendados. Y le digo: «Yo tengo algo de eso». Le di el bollo que era el manuscrito, Virginia lo leyó entero y le gustó. Me animó a editarlo, opinó, le debo mucho”, sintetiza el Negro.
El viaje en este caso es al fondo de un pozo real y metafórico, lo que supone una atmósfera inquietante donde habita un fantasma, o dos (la duplicación aquí como lo tenebroso), una joven que está desaparecida incluso en la memoria, esa memoria que es presentada como un artefacto caprichoso antes que como algo lineal pues ha sido tallada por el dolor y la conmoción que alteran los sentidos, y porque la percepción de la realidad-pesadilla ha sido fragmentaria. Si en Operación Masacre de Rodolfo Walsh hay un fusilado que vive, en La chica hay una desaparecida cuya voz tenue pidiendo ayuda resuena hasta el presente. Su figura no fue vista ni atisbada pero se ha grabado a fuego en el corazón del que escribe.
“Una marca muy profunda me había quedado de aquel viaje, y me llevó a volver más de diez veces a la zona”, amplía Hugolini para justificar por qué trabajó en la novela sobre un paisaje que en principio fue ajeno, pero a lo largo de los años devino en algo cercano y familiar. “Las coincidencias se fueron acrecentando con el tiempo. Hay un personaje clave en esta historia, Ángel Cristo Acoglanis, a quien no conocí. Pero sí conocí a su hijo, el recordado periodista de nuestro medio Miguel Ángel Acoglanis. En los días de incendios forestales en Punilla, una de las fotos que circularon en las redes es la del cartel de ingreso a la ruta provincial Nº 17, donde el narrador y Claudio bajan del colectivo para empezar su travesía. A pocos metros de ese cruce de rutas vive Oscar, el otro hijo de Acoglanis. En la novela, también, hay un incendio en las sierras”, desliza.
En La montaña y la noche las situaciones se van abriendo como rizoma y pasamos de los ovnis a los aborígenes, las ciudades intraterrenas, los caballeros medievales, las sectas y los místicos. No falta el humor, y bienvenido sea. En definitiva, como casi siempre, lo importante no parece tanto develar una verdad oculta sino el tránsito que supone intentar ese descubrimiento. “Mi generación se crió mirando el cielo y hablando de cohetes y astronautas. Ingresamos al prescolar a pocos meses del alunizaje (en julio de 1969). Nuestras primeras lecturas eran La isla misteriosa, Sandokán, Cinco semanas en globo y De la Tierra a la Luna. Veíamos en la televisión El mundo de Jacques Cousteau y los capítulos de Tarzán y Daktari. Y fuimos al estreno, en el cine, de Encuentros cercanos del tercer tipo. Somos los hijos de Edgar Allan Poe y de Emilio Salgari pero, sobre todo, los hijos de Verne”, se entusiasma.
“No se puede saltear Del otro lado de la mirilla, una construcción colectiva de compañeros ex presos de la cárcel de Coronda que tiene otro registro y otra visión de todo el proceso pero es un texto canónico, muy bien documentado y que cuenta con mucha claridad y objetividad lo que pasaba ahí”, dice Previgliano, quien también leyó expedientes y actas de los juicios de lesa humanidad disponibles en internet para nutrirse una vez que decidió cerrar su obra. “Hay varios libros con referencias, quizás no circulan mucho, de gente que llega a los setenta años y decide escribir sus memorias sobre su experiencia en el terrorismo de Estado o en los que esa época ocupa un lugar importante, incluso de personas que no son escritores”, asegura, y entre unos y otros sobresale la memoria autobiográfica que publicó en 2016 el ex ministro de Gobierno de la provincia Ángel Baltuzzi, “Cristianuchos. Católicos en la política, de monaguillos a montoneros”. “Su lectura fue muy importante para mí”, remata.
“Hay una relación que intentamos se dé entre un autor y el editor, es el encuentro de dos lectores atravesados por recorridos diferentes, y ese cruce, creemos, tiene que resultar enriquecedor”, interviene Manzi, de Casagrande. “En esa línea, atravesamos la paradoja de no coincidir con la lógica del canon que propone el mercado del libro (en nuestro país y en el mundo), que necesita concentrar y nominar para poder reciclar su ambición eraria, creemos que no queremos renunciar al hecho estético de la literatura, del trabajo con la palabra. Un proyecto editorial como este no vive del aire, entonces el editor intenta equilibrar en sus decisiones la suma con la resta, la multiplicación y la división”, observa.
Una ecuación con final abierto, entre la tradición y las nuevas voces. Continuará.
Publicado en la ed. impresa #09

