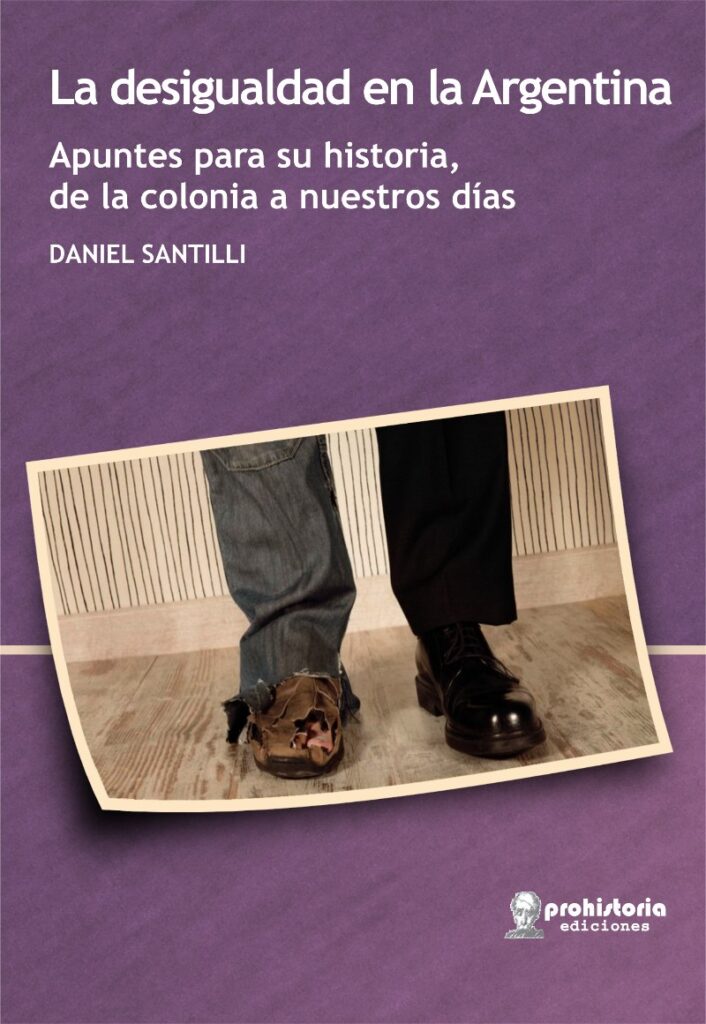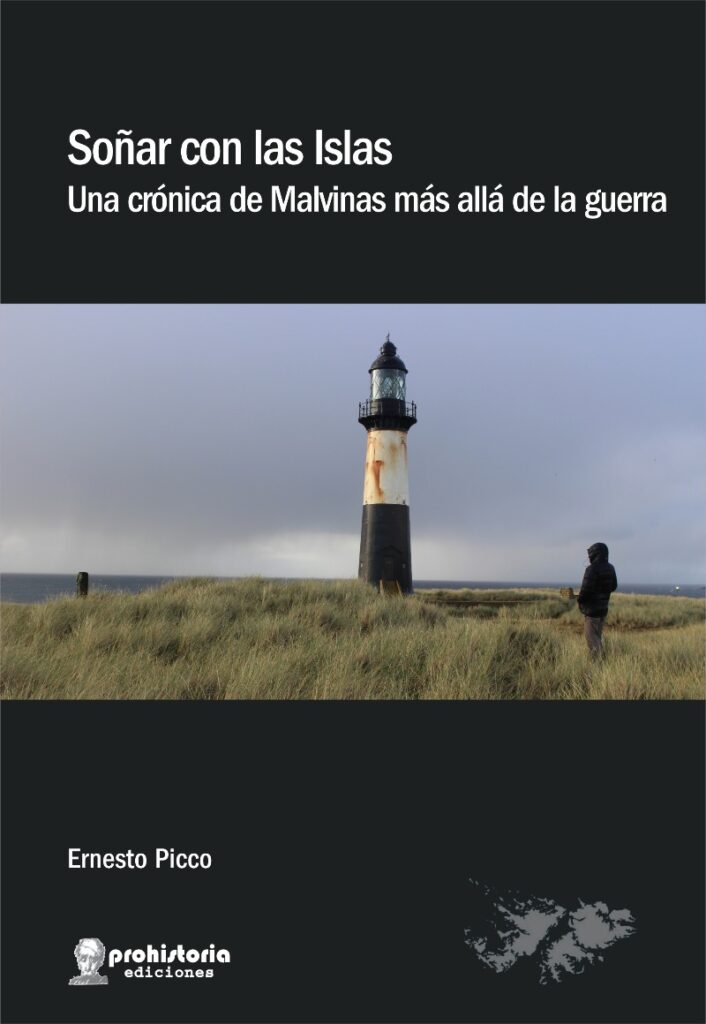No es un dato menor que un sello editorial rosarino haya irradiado durante un cuarto de siglo libros y colecciones de calidad a nivel nacional e internacional –en total 385 títulos, algunos de los cuales llegaron a presentarse como prueba en causas de lesa humanidad–. En cambio, lo mejor de Prohistoria es que tiene continuidad y futuro, a juzgar tanto por su presencia permanente a lo largo de veinticuatro años en el mercado editorial como por las publicaciones que tiene en carpeta.
El germen del proyecto fue una revista de historia que nació en 1996, en pleno menemismo, y con el tiempo llegaría a los 34 números. En 1999, dos de los integrantes del comité de la revista –Darío Barriera y Tatato Baravalle– se animaron a editar tres libros universitarios y a partir de allí se mantuvieron a fuerza de cultivar “el arte de sortear diferentes obstáculos”, apunta Barriera en perspectiva. El resultado de aquella iniciativa fue la consolidación de un sello independiente de textos de historia y ciencias sociales, cuyo variado y vasto catálogo se orienta a un sector de perfil académico –especialistas, estudiantes, docentes, tesistas– que utiliza los materiales para producir más conocimiento y a su vez a un conjunto amplio de lectores, el cual accede a investigaciones sólidas “sin decepcionar en absoluto al público académico”.
¿Es posible semejante conjunción? Sí, “porque en la Argentina hay mucho interés por el presente y eso, si acordamos en que la historia no es solamente pasado, conlleva un interés por la historia”, asegura el director de la editorial. Como ejemplo bastan dos títulos que salieron el último año: La desigualdad en la Argentina. Apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días, del reconocido investigador oriundo de Buenos Aires Daniel Santilli, y Soñar con las islas. Una crónica de Malvinas más allá de la guerra, del periodista santiagueño Ernesto Picco. Por cierto, se trata del segundo volumen de la colección Malvinas y Atlántico Sur, con la que Prohistoria Ediciones arrancó en 2020.
El primero no es solo un libro interesante sino necesario, por cómo impacta socialmente la creciente desigualdad en estas pampas y en todo en el mundo a causa del flagelo del neoliberalismo, pero también por la ausencia de un panorama cronológico de este problema a nivel científico. “Hay estudios parciales para determinados períodos, aplicando metodologías diversas, algunas que no completan los datos necesarios para tener un aspecto general de la desigualdad en nuestra historia”, advierte Santilli, doctor en Historia por la UBA e investigador del Instituto Ravignani de historia económica, una autoridad en la materia.
“Se estudió la distribución de la propiedad, en otros períodos la evolución del salario –que habla más del nivel de vida que de la desigualdad–, se observó la desigualdad teniendo en cuenta los impuestos a las ganancias y al patrimonio, y en otros el desarrollo físico de los habitantes”, enumera, y de allí lo valioso de su texto en tanto entrelaza la desigualdad con el contexto de época. En cada etapa, la inequidad es explicada a partir de la relación existente con la historia mundial. “Y cómo el Estado argentino, a través de sus gobernantes, aprovechó o no esos momentos, pero sobre todo a quién favoreció con la política emprendida”, apunta Santilli con energía.
Asimismo, el libro llama la atención acerca de que la desigualdad actual es el producto de nuestro desarrollo histórico, de sus políticas económicas pendulares, “demostrando que los gobiernos que han logrado mitigar la desigualdad fueron aquellos que llegaron al poder a través de la ampliación de derechos electorales, y buscando el apoyo de amplias mayorías”, subraya.
Construir conocimiento y sacar conclusiones e incluso sembrar dudas sobre lo dado, incuestionable e inmodificable están en el horizonte de los materiales que Prohistoria pone a circular. En esa línea va también Soñar con las islas, ganador de la beca Michael Jacobs de crónica viajera, otorgada en 2019 por la Fundación Gabo y la Michael Jacobs Foundation for Travel Writing, con prólogo del prestigioso periodista norteamericano John Lee Anderson.
“El libro se centra en la actualidad de Malvinas, que pude explorar y narrar recorriendo las islas y varias ciudades inglesas y argentinas, y hablando con muchas personas que he conocido durante esos viajes. Pero también intenta explicar cómo se ha llegado desde la guerra del 82 hasta este presente. Ahí hay mucho trabajo de archivo, documental y entrevistas necesarias para hacer una reconstrucción histórica, política y social lo más vívida posible”, cuenta su autor, Ernesto Picco. Define a su trabajo como “un viaje en la geografía y también en el tiempo, donde se cruzan el relato de viajes y la investigación”.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero, además de docente, Picco se define de hecho como un investigador. “En los últimos veinte años he oscilado entre el periodismo de redacción, el freelance y la vida académica. Intento contar historias en el género de la crónica, que es más popular y menos endogámico que el discurso académico, el cual muchas veces queda encerrado para la mera discusión entre pares investigadores”, dispara un nadador de ambas aguas, entre la confesión y la polémica.
“El académico investiga y el periodista investiga. Los códigos, las herramientas y los modos de legitimación del discurso son distintos pero buscan lo mismo: conocer y contar. Y ese proceso es una aventura siempre”, promete Picco y añade sobre Soñar con las islas: “El desafío, para un libro de este tipo, que no es académico sino de periodismo narrativo, ha sido combinar el rigor y la profundidad de la academia, con el estilo y la llegada más popular de la literatura y el periodismo”. Seguramente los lectores –sobre todo los argentinos– estarán dichosos de tomarle el pulso a ese inquietante desafío, a ese viaje hacia algo que es tan familiar como desconocido y espinoso, las Malvinas.
“El catálogo se fue construyendo alrededor de relaciones académicas con historiadores e historiadoras de todo el país y de todo el mundo”, tercia Barriera. “Si bien algunas facetas tuvieron un tinte claramente provincial (como la colección Nueva Historia de Santa Fe, publicada en colaboración con el diario La Capital en 2006, o la colección Las Ramas del Sauce, fruto de un premio del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, en 2010), el perfil editorial nunca apostó por la escala local o provincial como distintiva. Siempre apuntamos a un horizonte más amplio”, plantea el editor. De hecho, los libros referidos a temáticas locales y provinciales no exceden el veinte por ciento del catálogo. Eso sí, algunos fueron importantes en causas judiciales, como El pozo (coordinado por Silvia Bianchi) y Apropiación de niños, familias y justicia, de Sabina Regueiro, solicitados como prueba por jueces federales en el marco de los juicios de lesa humanidad por hechos cometidos durante la última dictadura.
El trabajo de Prohistoria no se detuvo por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus, aunque sí se vieron afectados los aspectos logísticos que involucraban a libreros, distribuidores y fleteros. “El crecimiento de las ventas en la tienda en línea puso en movimiento libros de años anteriores y si bien durante 2020 publicamos menos de lo previsto, no fue un año peor que el anterior. Esto se debe a que el deterioro del sector en general y el de nuestra situación en particular fue mayor entre 2015 y 2019”, admite Barriera en relación al periodo en el que gobernó Mauricio Macri. Aun en pandemia relanzaron y jerarquizaron otro sello de la casa, CB Ediciones, a través del cual publicaron Resistiendo al modelo agrobiotecnológico, de María del Carmen Seveso; La obediencia, novela de Germán Soprano; La momia que habla, microensayos de Irina Podgorny, y Grietas argentinas, un libro colectivo para analizar dicotomías históricas. “Los cuatro títulos están teniendo una entusiasta recepción”, se entusiasma a su vez el responsable del sello.
“Mi libro está dirigido a los historiadores en todas sus vertientes y entendido como un estado de la cuestión. Por otro lado, a través de la contextualización, puede ser de provecho para un público más amplio interesado en la temática”, señala Santilli, experto en historia económica. Aunque su “mayor aspiración” es que logre atraer a personas “con cierta sensibilidad, que se conmueven ante el avance de la pobreza. Porque el origen de la misma es precisamente la desigualdad”.
“Parece que una buena parte de la humanidad tomó conciencia de que es necesario poner coto a la ingente acumulación de riquezas en manos de unos pocos, que concentran un inmenso poder”, desliza el investigador. “Las propuestas para reducir la brecha pasan en primer lugar por asumir que el único capaz de balancear esa concentración es el Estado, a quien hay que empoderar para que encabece con éxito la tarea. De modo que se pueda recuperar el terreno perdido y recortar la concentración del poder –no solo económico sino mediático– e imponer reformas impositivas que graven en forma progresiva a las mayores fortunas, además de fomentar el crecimiento del mercado interno con políticas redistributivas, apoyando a pequeños productores que interpongan límites a la apropiación del mercado por parte de las grandes empresas”, se planta Santilli, desde un posicionamiento que abarca incluso su profesión. “Han pasado los tiempos en que los historiadores nos dedicábamos a mirar la historia como anticuarios. Debemos, y en eso estamos, intentar responder a las interpelaciones acerca de la desigualdad”, asume.
“Este libro está escrito desde la subjetividad del viajero, que va con sus propias preguntas y sus propias ideas”, sigue Picco. “La estrategia era ir, ver con mis propios ojos y sobre todo escuchar y tratar de comprender y hacer visible el punto de vista de los otros. Principalmente de los isleños, casi borrados de la historia, aunque también de algunos protagonistas importantes de la Argentina y Gran Bretaña. Eso implica no una renuncia a las propias ideas, pero sí una apertura y una disposición a ponerse uno mismo en crisis, y narrar esa transformación del propio punto de vista también era un objetivo del proyecto. Eso es el viaje. Un aprendizaje y un cambio, un crecimiento del punto de vista”, desliza el autor y contagia, porque siempre es difícil y a la vez fascinante animarse a dar un salto que transforme, que nos permita desaprender antes que aprender. O deconstruirnos, como se suele decir en estos días.
“Malvinas es un tema especialmente interesante para hacer eso por lo consolidado que está en el discurso patriótico, por el modo en que el periodismo cubrió la guerra con fake news, y por lo poco que sabemos hoy de ese territorio que reclamamos”, completa Picco en una especie de invitación a los lectores para que multipliquen sus dudas, gozando de una prosa entretenida que no incurre en la complacencia.
“Este año tiene muy buena pinta”, se suma Barriera y da sus argumentos. “Vamos a arrancar con dos títulos de una de nuestras colecciones de bandera, Historia Argentina: uno es El ejército de la Revolución, de Alejandro Morea, que estudia la composición y el funcionamiento del Ejército del Norte durante el período revolucionario, y el otro es Estado, industria y desarrollo, de Milagros Rodríguez, que analiza la historia de la energía nuclear en la Argentina, un tema poco estudiado hasta ahora”, sostiene el editor y abunda que la colección está cerca de alcanzar los cincuenta títulos –una rareza en el panorama editorial nacional–. “Quien recorra los títulos que la componen podrá comprender rápidamente cuál es nuestra concepción de la historia nacional: lejos de la idea de una narrativa lineal y cronológica, se parece más a un modelo para armar hecho de regiones y temporalidades bien disímiles”, resume. Menudo rompecabezas, del que somos arte y parte, por amor o por espanto.
Publicado en la ed. impresa #11