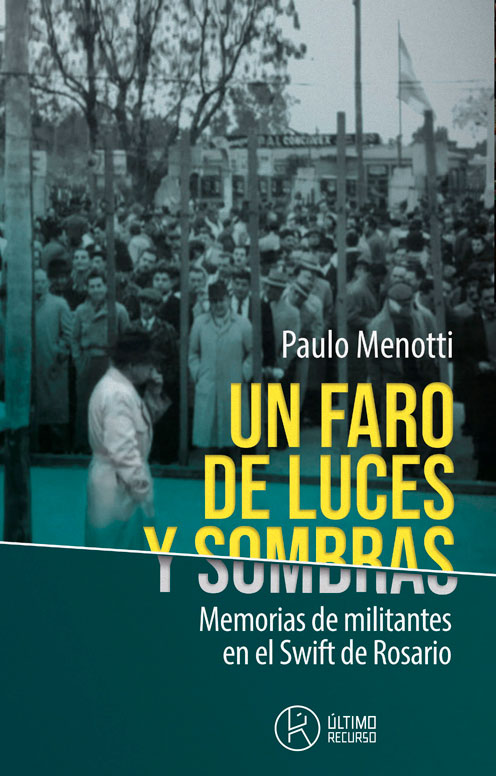Un faro de luces y sombras. Historias de militancia en el Swift (Editorial Último Recurso) narra el triunfo de la lista Marrón, dirigida por militantes de orientación comunista en el Sindicato de la Carne en 1961 en Rosario. Un triunfo sin dudas singular en un sindicato peronista y en un barrio, Saladillo, también mayoritariamente peronista. El libro se acerca a esa coyuntura a través de las historias de cuatro militantes comunistas: Pedro Covalcid, Jaskel Shapiro, Santiago Simón y Ramón Zarza, trabajadores del frigorífico en la década del cincuenta. Paulo Menotti escribe con fluidez y construye el relato a partir del contraste entre la relativa insignificancia del hecho en sí, un triunfo aislado que a la postre resultaría efímero, y las memorias de los militantes cuyas vidas fueron marcadas a fuego por aquellos hechos. A partir de este contraste, Menotti se adentra en los debates que rodean a la historia oral y va hilvanando una narración en la que da cuenta de los resultados de su trabajo al mismo tiempo que nos cuenta cómo fue el proceso mismo de investigación.
Al leerlo recordé el reciente trabajo de Leila Guerreiro, Opus Gelber, en el que la autora sigue una hoja de ruta similar: el ensayo sobre el pianista Bruno Gelber –como el de Menotti sobre los militantes comunistas– tiene la forma de un libro de apuntes y bocetos, como si fueran los bosquejos de un futuro libro. Una apuesta arriesgada que, sin embargo, le da buenos réditos. Lo plasmado en los “apuntes” resulta mucho más atractivo que el contenido del potencial libro que no se escribirá. El autor muestra página tras página las costuras, los remiendos y los parches en su trabajo y los convierte en una bella forma de explicar al lector el oficio del historiador y las particularidades de la historia oral. Sus aprendizajes, sus idas y venidas, encuentros y desencuentros se mezclan con el planteo de diferentes hipótesis y un análisis sobre la historia de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. En paralelo, Menotti sigue también las profundas transformaciones del capitalismo mundial en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, es un libro que parte de un estudio de caso pero nunca abandona la ambición de alumbrar los desafíos crecientes de la clase trabajadora a escala global.

El libro, hay que decirlo con todas las letras, no es esperanzador. Hay muchas más sombras que luces. Es una historia de derrotas y de padecimientos. Por supuesto, en primer plano aparecen las de los comunistas que pierden rápidamente el control del sindicato tras el triunfo de 1961 y son despedidos, pero también se adivinan las adversidades que afectan a los trabajadores en general –entre ellos a los peronistas–, que no logran enfrentar con éxito los cambios tecnológicos y organizativos de la empresa ni los del capitalismo de la época, en plena transformación. El libro se vuelve particularmente punzante porque combina el análisis “frío# del retroceso de la clase trabajadora a través de estadísticas, con la cruda narración de los momentos difíciles que atraviesan los militantes comunistas en sus vidas personales. Allí se aprecia cómo la lucha de clases es tanto el enfrentamiento contra la empresa como, a la vez, la lucha contra el paso del tiempo, las frustraciones, las muertes de los “camaradas”, la soledad de la vejez.
El libro de Menotti es importante porque nos muestra lo que muchas veces dejamos de lado: el peso tremendo, a veces incluso devastador, de las derrotas políticas y sindicales sobre las vidas personales de los y las militantes y, al mismo tiempo, las enormes dificultades de los propios trabajadores para pensarse como clase y revisar su pasado. Dicho con total crudeza: no siempre hay luz al final del túnel. Algo que, dicho sea de paso, muchos de los militantes retratados en el libro habían atisbado a ver ya tras el desenlace de la Guerra Civil Española. Lo decía también con particular claridad Albert Camus: “Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa”.
A lo largo de los capítulos, el enfrentamiento entre peronistas y comunistas ocupa el lugar central, pero el libro deja entrever también otras tensiones y rispideces al interior de cada uno de los espacios políticos de militancia. El libro muestra, de este modo, las dificultades de cualquier forma de unidad y evita también tomar partido por uno de los bandos. Tentado por los testimonios recogidos, el libro podría haberse limitado a volver a insistir en las responsabilidades de la “pérfida burocracia sindical”. El villano hollywoodense que tranquiliza tanto como impide ver las miserias del héroe y los errores y defectos de las supuestas “víctimas”. Por el contrario, Menotti nos muestra la complejidad de las identificaciones de los trabajadores, con sus flaquezas, heroicidades y yerros. El autor insiste en no perder de vista el marco general: en ningún momento el libro deja de tener en cuenta que el triunfo de 1961 se da sobre el telón de fondo de una política electoral en buena medida ficcional, con la fuerza política mayoritaria fuera del juego partidario. Por otro lado muestra que, aun cuando la dirigencia peronista del sindicato recibe fuertes críticas que en parte explican el triunfo de 1961, también es apoyada por numerosos trabajadores y trabajadoras. Finalmente, a partir de los testimonios de los propios militantes, el autor analiza cómo el fin de la experiencia de la lista Marrón no fue solo el resultado de las maniobras de la empresa y la “burocracia sindical”, sino también una consecuencia de la inexperiencia de los comunistas, arrastrados a una huelga sin horizonte que termina siendo duramente derrotada.
En esta clave el libro invita a levantar la vista del barrio Saladillo y mirar la historia de la clase trabajadora hasta nuestros días. Al hacerlo, inmediatamente me vinieron a la mente dos filmes que comparten el espíritu del libro. En primer lugar, Tierra y libertad (1995), de Ken Loach. Paulo, como el director de izquierda británico, decide no edulcorar la lucha proletaria ni proyectar una unidad ficticia. Todo lo contrario: los enfrentamientos intestinos entre los trabajadores resultan clave para explicar los continuos retrocesos que sufren desde la década de 1970 en buena parte del Primer Mundo y América Latina. En segundo lugar, Germinal (1993), la película de Claude Berri basada en la novela de Emile Zola que narra la derrota de una huelga minera a fines del siglo XIX en Francia. En el film asistimos a la trágica muerte de muchos de los participantes y, finalmente, al empeoramiento de las condiciones laborales. Una derrota con todas las letras. Zola encuentra allí, no obstante, la semilla de las luchas futuras, una rendija desde donde dejar entrar algo de aire fresco tras una historia tan dolorosa como asfixiante.
Estoy convencido de que el libro de Paulo Menotti nos dice algo similar: las sombrías derrotas de la clase trabajadora de ayer, como las de hoy, pueden convertirse, tal vez, en un faro de luces… a condición, eso sí, de mirarlas siempre de frente.
Publicado en la ed. impresa #16